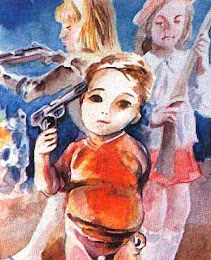-¿Cómo varía el tratamiento de las noticias relativas a la cuestión universitaria dado por el diario La Opinión en el contexto de 1973, en relación con el que le da hoy Página 12?
-Hay una diferencia de época, La Opinión encontró una forma de abordaje de los temas universitarios que era diferente a la forma empleada, por ejemplo, por La Nación y La Prensa que básicamente trabajaron sobre el discurso del Consejo Superior y del Rectorado, o sea, de las autoridades. La Opinión trabajó desde el lado de las bases de la universidad que son los estudiantes. Y, el tratamiento que le dio al tema universitario en relación a las organizaciones de base tuvo que ver con que el Consejo Superior estaba intervenido. Entonces, por el hecho de darles ese protagonismo y debido a la masiva movilización existente, esto se convirtió en un tema muy atractivo y notable en términos de público.
- La Opinión de 1973 y Página 12 de hoy: ¿interpelan al mismo público?
- Sí, el público al que pretendía interpelar La Opinión es el mismo público al que pretende interpelar Página 12. La Opinión se basó en el desarrollo de un público universitario que tenía tanto la capacidad de comprar un periódico o más periódicos y tiempo para leerlo.
- ¿Cómo fue cambiando el enfoque adoptado por La Opinión en relación al que hoy le da Página 12 en cuanto al rol de los estudiantes en la sociedad?
- Si uno compara el entusiasmo estudiantil de los setenta con el actual, evidentemente es diferente, yo no lo estoy cuestionando pero hoy, lo que digo es que la mayoría de los estudiantes tiene un tipo de participación diferente. No es que no voten en las elecciones pero tienen una capacidad movilizatoria menor y probablemente esta discusión de política universitaria, por diversas razones permanece más alejada. Eso se vuelca un poco en el enfoque tanto de Página 12 como de otros diarios, hoy ya no se les da este protagonismo a los temas universitarios. Pero ojo, no es que no se lo trate al tema ni que sólo Página 12 se ocupe de instalarlo. En el caso de los periódicos tradicionales como es el caso de La Nación, cuando las papas queman o cuando hay un congreso de la Federación Universitaria se ocupa. Está claro que de eso antes no se ocupaba. Por supuesto que no lo va a trabajar tanto como Página 12 pero interesar, le interesa. Lógicamente, lo va a trabajar menos porque su clientela básica no es la del estudiante universitario. Habría que ver cuántos estudiantes universitarios leen La Nación, cuántos Página 12, cuántos de ellos son de universidades privadas y cuántos de universidades públicas.
- Analizando ambos periódicos hemos observado que antes La Opinión destacaba temas y discusiones que se daban en el ámbito de las asambleas universitarias y que hoy las noticias de la universidad que se publican en Página 12 enfatizan más en el desarrollo de disturbios, asunciones de autoridades, ya no se cubren las asambleas: ¿siguen manteniendo ambos diarios la continuidad en cuanto al tratamiento de la noticia?
- Sí, algunas fórmulas tienen de continuidad. Lo que aprovechó La Opinión en el desarrollo que va del ‘71 al ‘73 fue un amplio grado de movilización estudiantil de politización donde cada uno adoptaba alguna identidad política. Todo eso pasaba a tener una enorme importancia y al mismo tiempo había condiciones en relación con los medios. Por ejemplo, tener la voluntad de leer diarios y la capacidad adquisitiva para de poder comprarlos. Hoy tenemos otras urgencias, otra tecnología, otras capacidades económicas de los estudiantes. Entonces el público al que interpela Página, que es el público de la universidad muy crecida, ese público es un sector minoritario que se interesa por esos temas. Puede haber un momento muy especial por ejemplo la toma de una facultad como pasa en medicina de La Plata pero la lógica de trabajo de La Opinión fue muy peculiar. Esto también tiene que ver con la forma de tratamiento de los temas y más que con eso con cual es la reacción del público. Probablemente la mayoría de los portales electrónicos no le dan mucha bola al tema universitario: actúan casi como los diarios. Eso nos está hablando del público: un público que va a la universidad, vota a una agrupación u a otra pero no participa movilizatoriamente. La participación es “hasta ahí”, el comportamiento de lucha es relativamente escaso, estos no son los años setenta ni tendrían porque serlo.
- También notamos que las noticias universitarias en La Opinión pocas veces salían en tapa: ¿A que le atribuye este comportamiento?
- Eso sucedía porque probablemente los temas dominantes en esa época, aún para los estudiantes, eran los políticos. Los estudiantes debían decidirse sobre si el retorno de Perón se iba a producir o no, si era bueno para el desarrollo de la clase obrera o no, y esto era una discusión importante. La universidad estaba colocada o al servicio de los trabajadores para las organizaciones de izquierda o al servicio del pueblo y de los trabajadores en la organización peronista pero esto era lo más importante: la institución era un lugar que estaba al servicio de.
- ¿Cómo fue variando la sección universidad desde La Opinión hasta Página 12?
- La sección universitaria, que fue dirigida por Andrés Zabala y otro que desapareció, Suárez, y en la que en una época trabajaba Vicky Walsh cubriendo todas las reuniones de Consejo Superior, estaba supeditada al área de la política. Los temas se seguían minuciosamente. Todo eso disminuyó hoy porque antes la universidad era una cosa muy importante para el público y la sociedad quería saber para dónde van los estudiantes. En eso también tiene mucho que ver cómo se define la elección de un rector y por eso todos esos organismos pasaron a tener una enorme importancia en la universidad organizada no en la universidad intervenida y también de esos temas se ocupa Página 12, que tiene la sección dos veces por semana, no como otros diarios como La Nación que tiene una especie de caos temático. Además, hoy lo que ha ocurrido es que se ha diluido la idea de las secciones. La Nación, por ejemplo, colocó una especie de estrategia de marketing a ver qué temas funcionaban: “Si vende, le doy con todo, sino los saco”, es una especie de concepción morbosa del periodismo, de falta de continuidad. Porque la continuidad aburre, porque la enorme oferta también es un problema.
- O sea que no se priorizan los temas universitarios porque aburren y eso hace que no venda…
- Claro: no impacta, aburre y por ende no vende. Pero además, no se lo intenta instalar, no se le da la relevancia suficiente como para que sea un tema de agenda. Esta sobreabundancia de información indica falta de prioridad, es decir: “esto es importante, lo voy a tratar, esto es aburrido, no lo voy a tratar”. Lo que sucede es que no se cubren las reuniones de los consejos superiores que se reúnen cada 15 días, siempre, porque son cosas muy aburridas. Pero también, a veces son cuestiones decisivas. A lo mejor son 15 facultades de la UBA, a lo mejor de 15 sesiones en 6 facultades hay cosas interesantes y un tercio de esa información ya te garantiza un montón de información y con eso se tendría para elegir. Pero pasa que uno también tiene que marcar ciertos temas para que adhieran importancia. No es sólo la cuestión pedagógica de lo que el público quiere, macana, yo tengo que responder a lo que quiere el público pero no a todo: si el público dice “muerte a los asesinos”, el medio puede elegir no tomarlo porque eso le hace perder lectores o por una postura ideológica.
- Volviendo a los setenta: ¿Cómo se reconoce la influencia de la línea política de La Opinión en el tratamiento de las noticias?
- La línea política tiene que ver con que Jacobo Timerman quería tener un diario que llegara a un público joven y para llegar a ese público tenía que darle algo que le interesara.
- ¿En esa época había otros diarios que también trataban o le daban tanta importancia la cuestión universitaria?
- De la manera como la trató La Opinión, no. Hoy los periodistas que van a cubrir notas del Consejo Superior ya saben de antemano que va a pasar algo importante. Si consideran que no va a ser importante lo que se va a tratar no van, y eso es muy arbitrario.
Por ejemplo Página 12 convirtió en un tema de debate en la facultad de Ciencias Exactas el tema de si la facultad aprobaba o no el tema de la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) y otros no lo tomaron. Y es un tema importante. La Nación no lo tomó ni lo tomaría porque está en contra. Pagina 12 lo toma pero sólo los vientos críticos aunque por lo menos lo coloca y eso es importantísimo. Sin embargo, hoy lo que hay es falta de programa falta de discusión y de criterios acerca de que es lo que hay que discutir porque no se termina de definir qué es lo importante.
- ¿La Opinión logró instalarlo en los setenta?
- Los rasgos sobresalientes de la cobertura de la opinión tuvieron que ver con que interpreto el viento de la época, el tema se instaló porque supo interpretar la rebelión política y estudiantil que tenía un sentido liberacionista y revolucionario, no porque Timerman lo fuera.
- ¿Cómo se da la relación con las fuentes en La Opinión y en Página 12?
- En el manejo de la información La Opinión tenía un juego muy interesante porque por un lado tenía la información del ejército y por otro lado tenia la información de lo que iba a hacer el peronismo de Cámpora por la información que le traía Bonasso. Y eso duró durante un tiempo. No todos los diarios se pueden dar ese lujo porque viven en función de dar determinados mensajes pero también pueden, si tienen intereses más ligados al puro lenguaje periodístico y si atienden a ciertos marcos de ética que le va imponiendo la sociedad, dar la opinión de voces opuestas a la línea del medio.
-¿Se puede decir que la sección universitaria de La Opinión fue de izquierda?
-En realidad lo que fue es una sección subversiva. Ponía todas las opiniones del campo universitario, tomaba documentos y los reproducía, y esas eran todas opiniones cuestionadoras del orden social. Los límites entre si las secciones estaban más a la izquierda o más a la derecha los marca quien dirige, y quien dirigía, Timerman, tenía una política de dar autonomía a las secciones en el campo universitario. No tenia problema en el campo universitario que va dentro de lo cultural pero en el área de lo político dirigía de otra manera. Por ejemplo, podía estar en función del GAN pero tenía que tener la posición del peronismo porque sino cómo atraía a sus lectores. Lo que decodifique el lector, si era de izquierda o de derecha, ya es cuestión del lector, tampoco por leer todos los días La Nación uno se vuelve de derecha. Uno elige estar más o menos cerca de tal o cual medio.
Breve reseña histórica de
Página 12 nace un 26 de mayo de 1987, bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, como un diario abocado al análisis periodístico, dentro del campo cultural progresista y caracterizado –parafraseando a Verbitsky – por la falta de reverencia con que se dirigió a los factores de poder.
.jpg)
 Algunos hombres de letras tales como Gabriel García Márquez (1996) o Rodolfo Walsh (1953), afirman que el periodismo es -ni más, ni menos- un género literario. Otros, como Vladimir Illich “Lenin” Ulyanov (1905), aseveran que lo propio del oficio recae en el hecho de constituirse en propaganda política. Por su parte, Noam Chomsky (2001) lo concibe como una forma de publicidad encubierta. Pero todo aquello no excluye ni se halla exento de lo que el General chino Sun Tzu, a quien se atribuye el legado más valioso sobre arte bélico, denomina “el arte de la vida”, esto es, “el arte de la guerra” (Sun Tzu, siglo V a. C.: p 3). Aprender del enemigo parece ser el arma que mejor garantiza a Tiempo Argentino, el cumplimiento de la estrategia necesaria para ganar y mantener a su audiencia -y en consecuencia, a sus anunciantes-.
Algunos hombres de letras tales como Gabriel García Márquez (1996) o Rodolfo Walsh (1953), afirman que el periodismo es -ni más, ni menos- un género literario. Otros, como Vladimir Illich “Lenin” Ulyanov (1905), aseveran que lo propio del oficio recae en el hecho de constituirse en propaganda política. Por su parte, Noam Chomsky (2001) lo concibe como una forma de publicidad encubierta. Pero todo aquello no excluye ni se halla exento de lo que el General chino Sun Tzu, a quien se atribuye el legado más valioso sobre arte bélico, denomina “el arte de la vida”, esto es, “el arte de la guerra” (Sun Tzu, siglo V a. C.: p 3). Aprender del enemigo parece ser el arma que mejor garantiza a Tiempo Argentino, el cumplimiento de la estrategia necesaria para ganar y mantener a su audiencia -y en consecuencia, a sus anunciantes-.